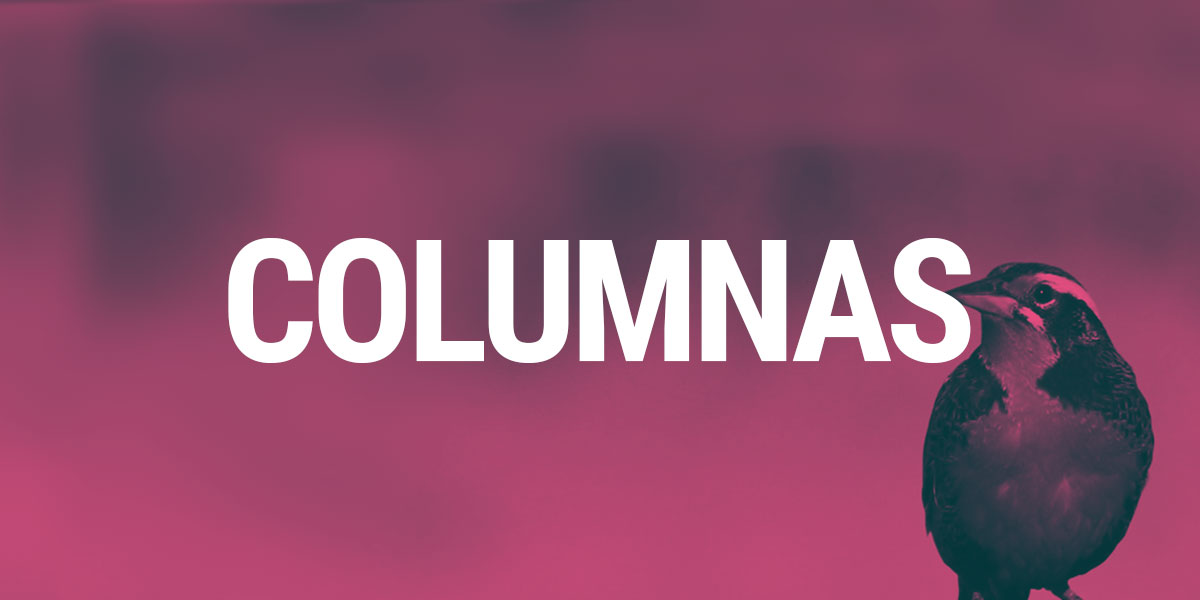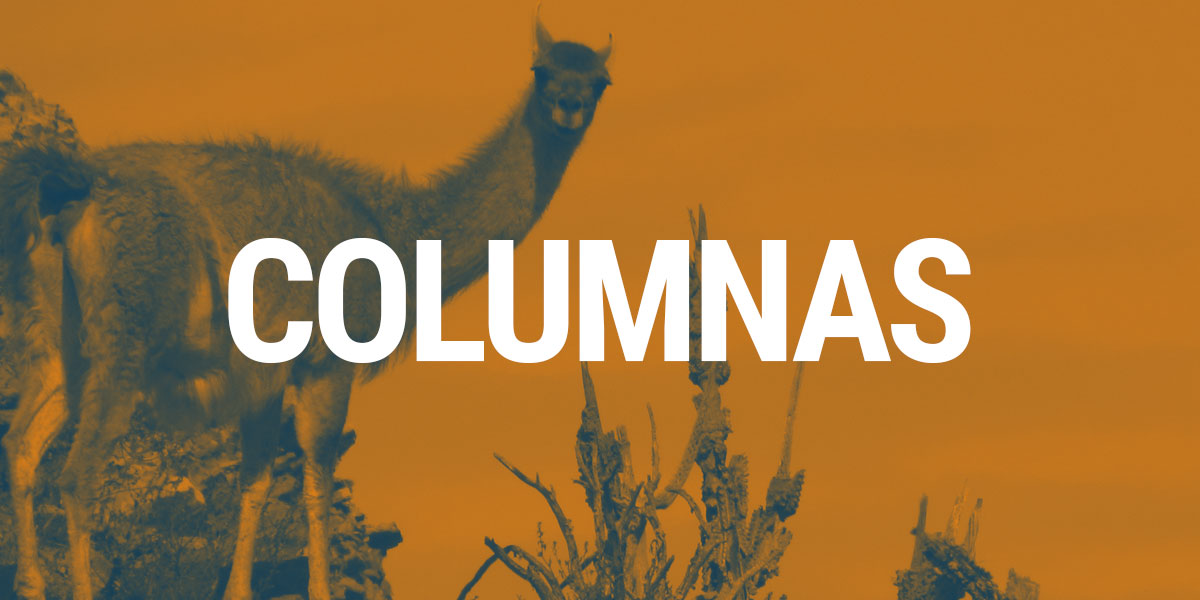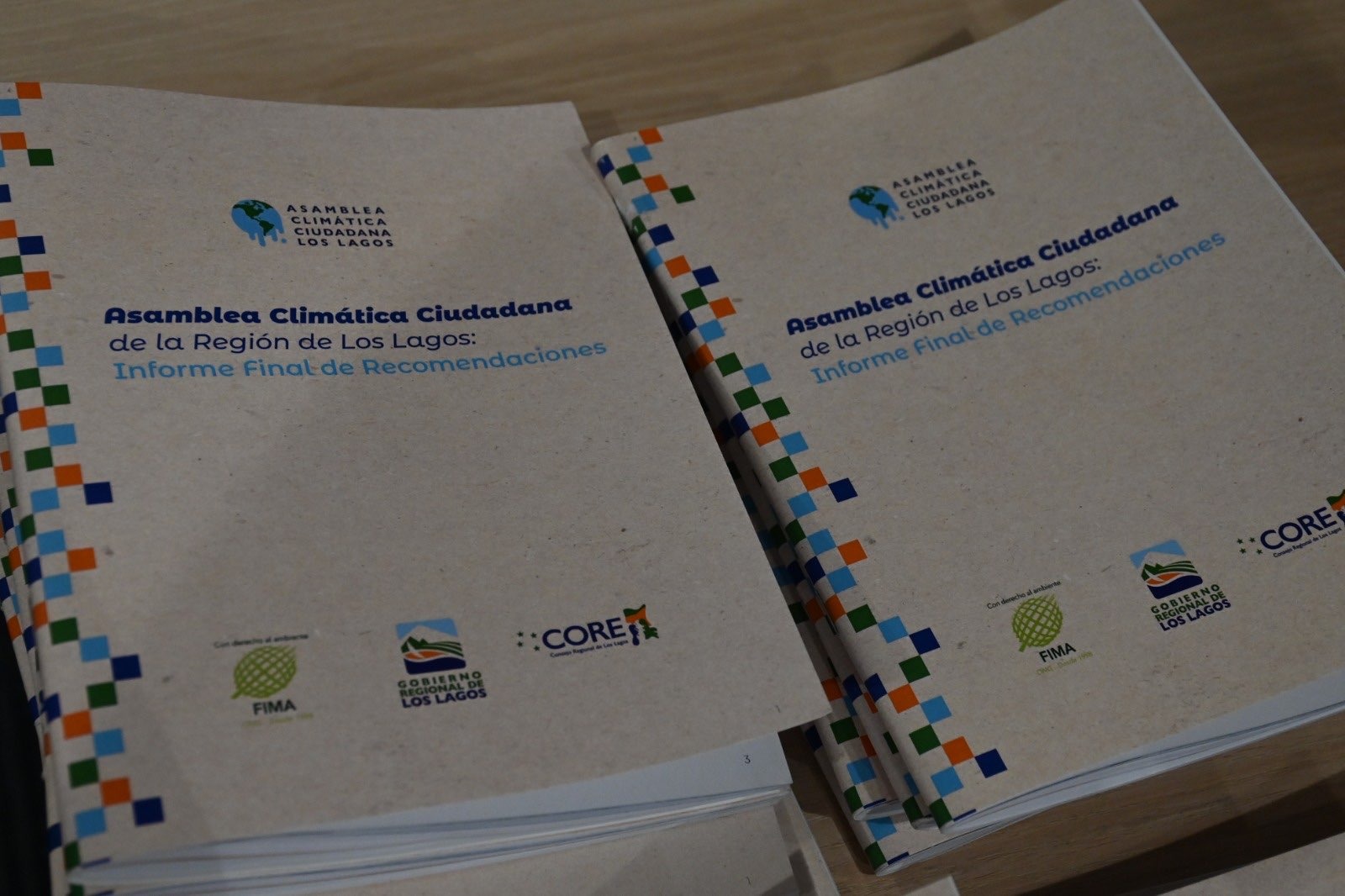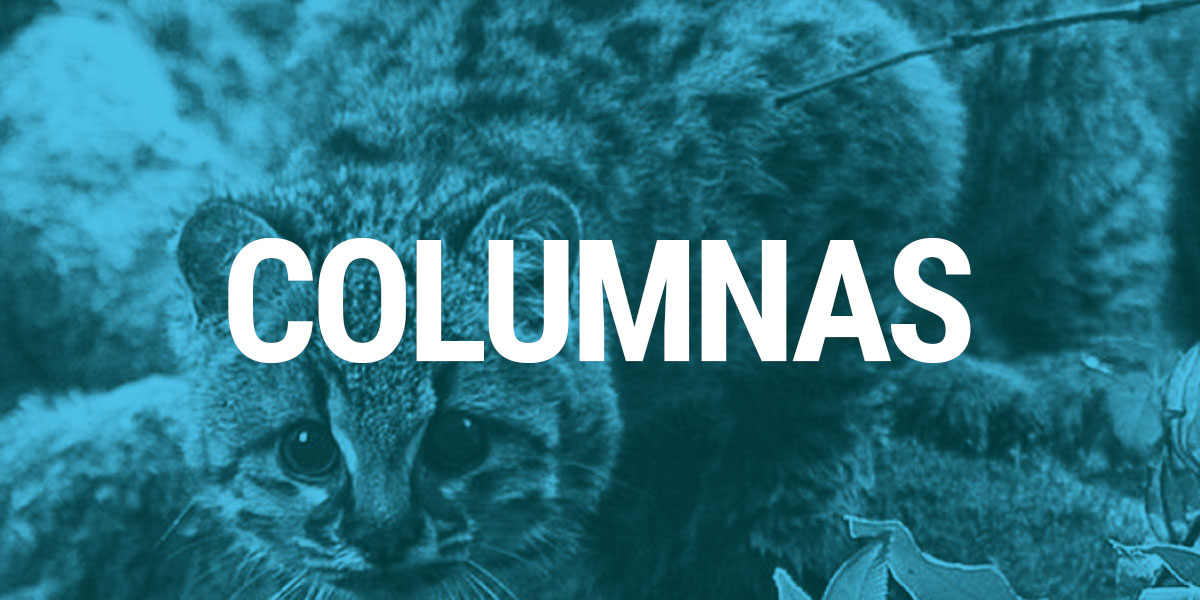Por Ezio Costa, Director Ejecutivo de ONG FIMA
Llevamos décadas hablando de las deficiencias del país en materia de gestión de aguas y realizando diagnósticos que nos señalan una y otra vez dónde se radican nuestras dificultades: la necesidad de un órgano que reúna competencias públicas y ordene las directrices, así como la necesidad de una gobernanza de cuencas efectiva. Falencias que desafían las comprensiones más esenciales sobre la regulación en materia de aguas, pero que en Chile no han podido ser incorporadas. En parte, por la obstrucción permanente ejercida por los grandes propietarios del agua, cuya posición privilegiada respecto de un bien supuestamente nacional no sólo los pone en un control económico de los territorios en que desarrollan sus actividades, sino que también en control político, dada la ausencia de gestión pública. La certeza cede sólo en favor de algunos; mientras el país se sigue secando y, como siempre, son las personas en situaciones más vulnerables y el medio ambiente quienes cargan con los costos de la nación.
Carta al director publicada en La Segunda – 22 de marzo 2024